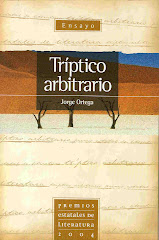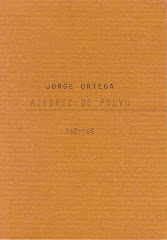DESIERTOS DE LA LUZ
Antonio Colinas
Tusquets Editores. Barcelona, 2008. 128 págs.
Para nadie es un secreto que Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946) es una de las voces más visibles de la poesía española de los últimos treinta años. A nuestro parecer la clave intrínseca que le ha concedido trascendencia y perdurabilidad en la memoria de sus lectores consiste en una mezcla de emoción y sobresalto matizada con una dosis de culturalismo, todo dentro de los diques de una formalidad esteticista. La combinación de estas cualidades se ha traducido en una celebración de la belleza natural y la felicidad vertiginosa comprendidas en unos cuantos instantes saturados de una dicha interior no siempre explicable. En su defecto, la nostalgia del fulgor extinto conforma también otra de las derivas temáticas.
Lo cierto es que la obra lírica de Colinas está jalonada por dos ángulos de enunciación: el de un yo poético que finca su identidad en personajes y episodios de la literatura, la historia y la mitología, y el de otro yo que habla desde una suerte de atemporalidad que podemos suponer el presente experiencial del autor. Como sea, en buena parte de sus poemas campea un aire de mitificación del momento poético, cifra de una dimensión ajena a la realidad del tiempo lineal. En este sentido, hay en la poesía de Antonio Colinas una raíz de tipo romántico en virtud de la cual el poeta encuentra en la observación de la naturaleza intacta el motivo de interlocución con un presunto más allá divino.
Desde esta perspectiva, Colinas es un poeta eminentemente platónico en cuyo sistema las entidades que lo rodean son epifanías sensibles de esa fuerza cósmica en torno a la que semejan gravitar las esencias vitales. No es gratuito que haya puesto en castellano a Leopardi, Rimbaud, Quasimodo, poetas vinculados con la busca de la hondura existencial, la exploración de los misteriosos territorios de la conciencia y la comunión con los ignorados prodigios del medio ambiente. La verdad es que siempre ha imperado en él una actitud contemplativa que confirman sus últimos trabajos. Por ello, Desiertos de la luz alcanza justamente un nivel de exaltación anímica que pudiéramos definir como una especie de romanticismo místico.

El libro ratifica, pues, los principales intereses discursivos de Antonio Colinas. Quizás el mensaje relevante sea el de la adhesión a un trayecto de indagación ya definido, pero que ahora supone un ejercicio de depuración en lo sustancial de ese proceso. Nos referimos al trato aún más dominante de la espiritualidad como medio y fin, método de conducción y objeto de interés temático. Lo corroboran los poemas “En Ávila, unas pocas palabras”, “En Bruselas, buscando una llama”, “En el anochecer morado (Pórtico de San Esteban)”, “La cripta”, “En una azotea de Jerusalén”, “La noche transfigurada”, donde la experiencia del viaje y del espacio evocativo conlleva una experiencia interior alrededor de un paradigma o de una anécdota no menos significativa que la solvencia espiritual de santa Teresa, Ana de Jesús, san Juan de la Cruz.
Por lo anterior, Desiertos de la luz colinda con la metafísica ontológica y el pensamiento panteísta a través de un humanismo ecuménico que abreva en fuentes orientales y occidentales que privilegian la charitas para con la creación universal. La imaginería de Colinas es concreta y material en tanto que el sonido, la solidez y el color, las pesquisas del tacto, la vista y el oído, las evidencias palpables, devienen instancias de una armonía liberadora. Los sentidos están así al servicio de una suerte de percepción redentora. Uno de los registros que tiende a reaparecer es precisamente el de las propiedades acústicas de la realidad poética, manifiesto, entre otras cosas, por el tributo que se rinde a Händel y Glenn Gloud.
Por lo demás, Desiertos de la luz es también un ajuste de querencias que comprende poemas a Jorge Manrique y Antonio Machado. Algunos de estos están ligados con otro rasgo de la poesía de Colinas: la nominación geográfica y la referencia arqueológica, desde el trágico Madrid de Atocha hasta Jericó y el Mar Muerto, pasando por el Corea norteño del poeta Ko Un, la Plaza Mayor de Salamanca, Castro de las Labradas, el melancólico Paseo del Mirón en Soria, las ruinas de Volúbilis. Una nota crítica: entre la añoranza de un esplendor pasado y los estragos del tiempo fugitivo, Colinas pudo haber moderado su abuso de la paradoja de absolutos y la repetición innecesaria que acaban minando la tensión del texto.
(Reseña publicada en el número 306 de la revista española Quimera correspondiente al mes de mayo de 2009.)